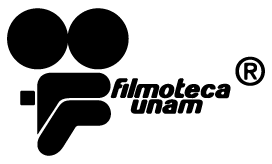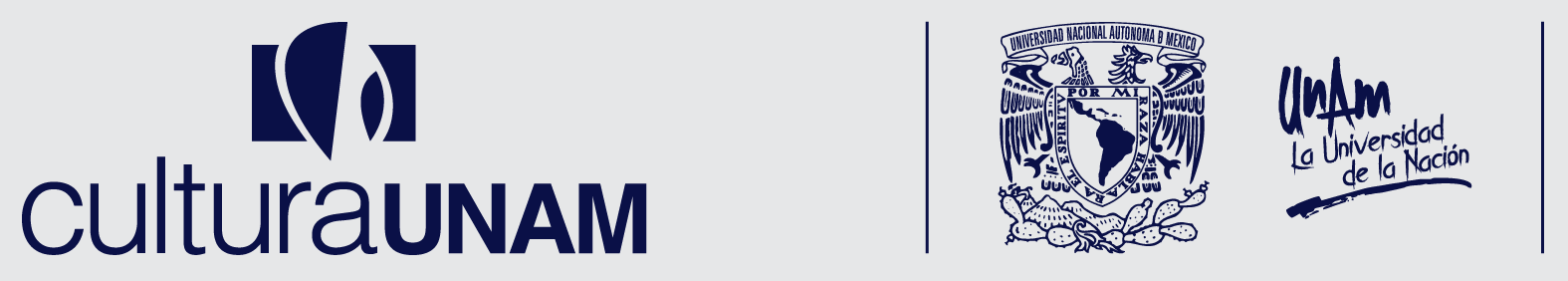Precisiones. Por un empleo consciente del término “autor”: Experiencia y reconstrucción
Por Roger Koza
I
En la oferta del almuerzo rápido y saludable, el almacén naturista incluye en el menú del día una magnífica milanesa de quinoa, una combinación dietética desconocida en el siglo pasado y cada vez más popular entre nuestras casas de comidas saludables. El anuncio lleva un añadido que puede despertar una inquietud positiva en pos de un inmediato éxtasis en el paladar, porque esa delicia multicultural trae consigo una promesa gustativa; se trata, nada más y nada menos, que de una milanesa de autor. Misteriosa declaración, casi metafísica, sin duda de índole artística, a juzgar por el atrevimiento.
Es de suponer que, por la mera invocación de la palabra “autor”, la futura descarga de dopamina del cerebro habrá de alcanzar un pico desconocido. Una “milanesa de autor” no es cualquier cosa. Hay ahí una presunta visión de la consistencia de los ingredientes, de los tiempos previsibles de cocción y la textura concreta de cada alimento, todo supervisado por un Yo sensible que se expresa en ese manjar. El caso de la milanesa no es excepcional. En la misma cuadra se divisa una mueblería que dice vender “sofás de autor” y, apenas a diez kilómetros, entre una librería y una veterinaria, se puede leer inscripto en la ventana de un consultorio que da a la calle: “shiatsu de autor”. De pronto, el mundo entero se ha poblado de autores, ese mismo mundo que no detenta ningún autor que lo haya parido, más allá de que el sentido común y el hábito por la genuflexión exijan un responsable de todo el cosmos.
El concepto de autor ha adquirido un status sublime y ubicuo en la circulación de mercancías y servicios; el solo hecho de invocar la presencia ausente de un creador detrás de la mercancía enciende la fértil imaginación del cliente; los atributos de los productos o también los ofrecimientos de un servicio subyugan cuando se oye esa palabra sagrada. Los ejemplos son muy numerosos. La banalidad nace ininterrumpidamente de los abusos fraseológicos de las “ciencias” del marketing. Estropean completamente todos los términos conocidos, porque la absorción sistemática de vocabularios exógenos a la actividad de la venta y la seducción permanentes conquista hasta las más remanidas invenciones conceptuales. La prueba del momento es el vocablo “deconstrucción”. ¿Quién o qué no está siendo objeto de una deconstrucción?
El abuso del concepto de autor no es indiferente a la comunidad cinematográfica mundial, y no debería serlo. El término tuvo su segundo nacimiento cultural en el corazón de la cinefilia, en pleno siglo xx, y desde que se legitimó su uso no ha dejado de mutar y por tanto de hallar derivas pragmáticas variadas. Los viejos locales de alquiler de dvd y vhs acomodaban sus ofertas por autores, al igual que la mayoría de los festivales, cineclubes y revistas. En esas prácticas se advierte un artículo de fe, a saber: la creencia sobre la magnificencia de los cineastas y la absoluta responsabilidad de éstos respecto de la naturaleza artística de un filme. He aquí una proeza epistémica de un concepto de la que pocas veces se duda, aun cuando la evidencia suele cuestionar por diversas vías la relación entre obra y autor. A veces, para intuir lo endeble de la cuestión, basta con atender a las propias palabras de los cineastas, inadecuadas e insuficientes frente a las películas que llevan sus firmas. ¿Pueden las películas ser más inteligentes que sus responsables?
Este es un adelanto del ensayo de Roger Koza para ‘El cine que arde’, edición conmemorativa de los 10 años de FICUNAM, que se publicará en abril 2020.